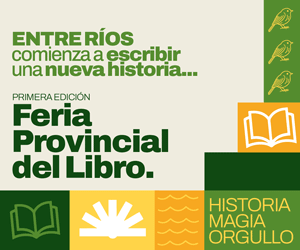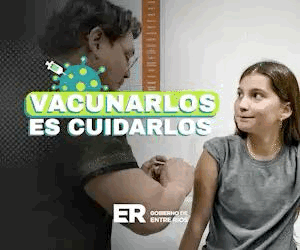El fruto de las palmeras yatay, típicas del parque NacionalEl Palmar, nuevo ingrediente en la cocina de Entre Ríos, que se destaca parasus propiedades nutricionales, como vitamina C, potasio y magnesio
La eternidad de la tarde cae sobre el extenso palmar delRefugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar, en el centro este de EntreRíos: el paisaje lunar parece tomado de una película futurista. El mismoentorno se puede divisar en el Parque Nacional El Palmar de Colón, en elceleste del atardecer, en medio de miles de ejemplares flacos y largos queculminan en palmas que, a lo lejos, parecen coronas o pelucas de colorverdeazulado, naranja si es época de los racimos de frutas o amarillo si estánen flor: son las palmeras yatay, ubicadas en uno de los entornos más australesdel mundo. Especie protegida y patrimonio de la provincia, los ejemplarespueden alcanzar hasta 20 metros y vivir más de 200 años. Entre cientos decantos se distingue el sonido triste del llanto de un pájaro, el urutaú. Laleyenda guaraní liga el trinar de esta ave preciosa con la muerte. Al igual queel escritor Carlos Guido Spano (1827-1928) que en su poema Nenia lo hace llorarporque “ya no existe el Paraguay”, feroz guerra a la cual se opuso.
El guía toma del suelo un fruto, lo abre con un cuchillo ycon dificultad por la poca pulpa y el gran tamaño del carozo -parecido almango-, corta un trozo y nos da de probar. Las muecas risueñas de grandes ychicos no se hacen esperar. El aroma intenso y el sabor agridulce del fruto dela palmera Butia yatay despierta la curiosidad de los turistas en esta reservaprivada donde se recolecta en forma amigable.
Casi nadie conoce esta fruta; sin embargo, puede llegar aser tendencia en poco tiempo. Porque este fruto fibroso, indicado para arropesy licores característicos de la zona está dando que hablar por su extraño saborácido-dulce, su gran cantidad de propiedades nutricionales (vitamina C,potasio, magnesio, carotenos), y porque es característico de la cultura y elpaisaje del río Uruguay, un cielo azul que viaja como dice la canción.
Por múltiples razones, este fruto pugna por hacerse conocer.Una de ellas es la cantidad de vitamina C, tan requerida en tiempos depandemia; la otra es la posibilidad que conlleva de desarrollar las economíasregionales, siempre y cuando se preserve su forma manual y cuidada derecolección. Porque la palmera yatay es una especie en peligro de extinción porla lentitud de su crecimiento y renovación, y por la inexorable depredación delavance urbano.
Casi nadie conoce esta fruta; sin embargo, puede llegar aser tendencia en poco tiempo. Porque este fruto fibroso, indicado para arropesy licores característicos de la zona está dando que hablar por su extraño saborácido-dulce, su gran cantidad de propiedades nutricionales.
“Desde 2018 investigamos el fruto del yatay -cuentan la Dra.Natalia Sosa de la Facultad de Bromatología de Entre Ríos y la nutricionistaFlorencia Díaz-. Nos unimos a redes nacionales e internacionales de Brasil,Paraguay y Uruguay que nuclean actores interesados en su conservación y usosustentable para detallar sus propiedades y fomentar su utilización. Hoypodemos decir con orgullo que desde Nación otorgaron los fondos para nuestroproyecto de ‘valorización del fruto nativo Butia yatay para el desarrollo deingredientes alternativos para la Argentina contra el hambre´. Para favorecerla creación de alimentos regionales de buen perfil nutricional destinados aacciones comunitarias y turísticas”, explica.
La iniciativa también cuenta con la participación de laAurora del Palmar, el Parque Nacional Palmar de Colón, el INTA, el INTI y lafacultad de Ciencias de la Alimentación de Concordia. Entre sus objetivos estásu inclusión en el código alimentario nacional: “estamos elaborando losprotocolos para presentar a la comisión nacional de alimentos para que estamateria prima, estos ingredientes y este fruto se use en forma legal”, cuentaSosa.
Saberes ancestrales
Hace muchos años que licores Bard de San José utiliza elfruto para realizar un delicioso licor de yatay a la manera antigua, en pailassobre fuego directo. Los lugareños consumen el fruto fresco si está bien madurodurante los dos meses que dura su recolección y luego preparan dulces ylicores.
Cuenta Eugenia Peragallo de la La Aurora del Palmar, queellos trabajan en la puesta en valor del yatay desde hace tiempo. En elrestaurant que recibe público general se comercializan chutneys de yatay,cheesecake, blends de té, alfajores y una deliciosa bondiola de cerdo con salsade yatay que prepara la cocinera Roxana Roldán. El sabor es agridulce, con unaacidez y dulzor similar a la del quinoto que lo vuelve muy interesante.
Allí se realiza la recolección amigable con los visitantes yse promociona su difusión a través de eventos como “Alma de Yatay”, realizadorecientemente, con el apoyo de la Dirección de Turismo de Entre Ríos.
El chef entrerriano Cesar Lizarraga de la ciudad de Colón lausa para realizar un pan de masa madre de yatay que le da una identidad, con uncolor y una corteza muy buena. “Es una forma de usar la fruta todo el año”,informa.
También se la puede utilizar en vinagretas hechas a partirde una jalea o salsa y hay una heladería en esa ciudad del litoral que preparaun rico helado. Natalia Cettour, reconocida pastelera de San José, cuenta queen la zona se prepara en licores, mermeladas, galletas y hasta harina a partirde su pulpa. “La mejor manera de aprender a utilizarla es contactar a loslugareños de la microrregión Tierra de Palmares donde encontramos los productosque aún se preparan como antaño, como en el caso del célebre licor de yatay”,reafirma Natalia.
Ella lo utiliza fresco y rallado cuando es época, pararealizar una deliciosa tarta con masa de chocolate y harina de nuez pecan. “Esuna especie nativa, por lo cual pueden encontrarse palmeras también en otroslugares fuera del parque nacional. A nivel provincial e incluso nacional,todavía no es muy conocido pero tiene múltiples aplicaciones culinarias por locual podría tener una proyección comercial importante”, concluye.
En Uruguay y Brasil se dan otras palmeras del género Butiáque son muy similares a la nuestra y está muy difundido su uso gastronómico. Elfuturo de esta fruta parece prometedor.
Los viajeros pueden llegar hasta San José para visitar lalicorería Bard o el bellísimo museo de los inmigrantes, probar las delicias deNatalia Cettour o de Roxana Roldán, en el restaurant de La Aurora, siguiendohasta Colón, Ubajay o Concordia, sin perderse un solo rincón de esta provincia deríos de agua gredosa o cristalina y el trinar de sus hermosos pájaros a los quecantó el poeta Juan L. Ortiz, sin dejar de probar, claro, esta fruta encantada.