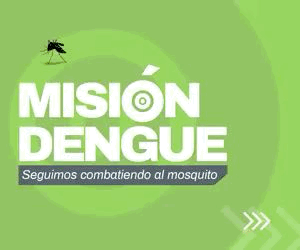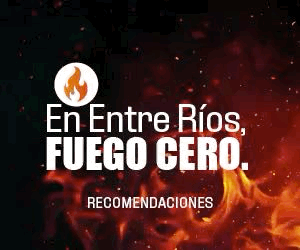Investigadoras del Instituto Inibioma, del Conicet y de la Universidad Nacional del Comahue han desarrollado una alternativa sustentable al uso de cebos tóxicos, utilizando repelentes y atrayentes naturales, lo que permitió aumentar la supervivencia de árboles jóvenes en forestaciones patagónicas del 2% al 54%.
Comentaron que en la Patagonia, el avance de monocultivos forestales ha ido en aumento y, entre las plagas más problemáticas, se encuentran las hormigas. Actualmente, los métodos de control suelen incluir cebos tóxicos que generan efectos negativos en el medio ambiente.
Ante esta problemática, un estudio interinstitucional analizó el uso de una estrategia innovadora basada en atrayentes y repelentes de origen vegetal. Esto permitió disminuir el daño causado por las hormigas y mejorar la supervivencia de los árboles recién plantados, pasando del 2% al 54%.
Resaltaron que estas forestaciones se llevan a cabo en monocultivos que enfrentan diversas plagas, siendo la hormiga cortadora de hojas, acromyrmex lobicornis, una de las más relevantes Gza. Fauba.
“La Patagonia es comúnmente asociada con paisajes naturales prístinos, pero desde hace varias décadas han proliferado numerosas plantaciones forestales. En general, se emplean pinos exóticos para la producción de madera”, expresó Marina Alma, investigadora del Instituto Inibioma, del Conicet y de la Universidad Nacional del Comahue, en una entrevista con Sobre La Tierra, de Fauba, realizada por Sebastián M. Tamashiro.
Subrayaron que estas forestaciones se establecen como monocultivos y enfrentan diversas plagas, siendo la hormiga cortadora de hojas, acromyrmex lobicornis, una de las más significativas.
“Esta especie nativa es extremadamente voraz y, en particular, causa daños severos durante las etapas iniciales de crecimiento de los árboles, especialmente cuando es su única fuente de alimento”, explicó.
En este contexto, sostuvieron que actualmente en Argentina se utilizan cebos tóxicos para controlar a esta especie, lo que provoca impactos ambientales nocivos, como la contaminación de suelos y aguas, además de afectar a los animales que los consumen, incluidas las personas. “En Europa, están prohibidos. Por lo tanto, es urgente encontrar alternativas sustentables”, advirtió.
Detallaron que emplearon aceite esencial de árbol de té como repelente y pulpa de cítrico deshidratada como atrayente Gza. Fauba.
En su estudio, Alma implementó una estrategia denominada push-pull o estímulo disuasivo basada en compuestos vegetales: “Está poco explorada en plantaciones forestales. El objetivo es modificar el comportamiento de las hormigas para reducir los daños. Esto se logra aplicando simultáneamente un compuesto repelente que las aleja de los pinos y otro que las atrae hacia un recurso alimenticio alternativo”.
La investigadora explicó que utilizó aceite esencial de árbol de té como repelente y pulpa de cítrico deshidratada como atrayente: “En un estudio a pequeña escala, plantamos pinos cerca de las zonas de forrajeo de las hormigas y aplicamos la estrategia push-pull. Evaluamos diferentes aspectos de la interacción entre los pinos y las hormigas, así como la cantidad de plántulas que sobrevivieron a los 30 días”.
“El principal resultado fue confirmar que la estrategia realmente funciona. Sin tratamiento, solo sobrevivió el 2% de las plantas jóvenes; con push-pull, el 54%. Esta eficacia se presentó tanto en experimentos donde cultivamos una única especie de pino como en aquellos con múltiples especies”, agregó.
Este trabajo fue publicado en la revista científica Agricultural and Forest Entomology. Patricia Fernández, coautora del estudio y docente de Fauba, también evaluó la efectividad de esta estrategia en forestaciones de sauces del Delta del Paraná, logrando modificar el comportamiento de las hormigas empleando un compuesto extraído de semillas de la familia botánica Cucurbitáceas y utilizando la vegetación espontánea de la zona como atrayente.
Gran caja de herramientas
Alma enfatizó que el control de plagas requiere la consideración de un amplio conjunto de medidas y evitar depender de una sola solución: “El cebo, por ejemplo, pierde efectividad con el tiempo. Las hormigas comienzan a asociarlo con algo tóxico y dejan de llevarlo al nido”, indicó, según consignó Sobre La Tierra.
Además, subrayó la importancia de trabajar en colaboración con los productores forestales: “Sin ese vínculo, es muy difícil que las estrategias que proponemos lleguen a implementarse en el campo y generen los impactos positivos que buscamos”.
La investigadora comentó que la pulpa cítrica se obtiene fácilmente, ya que es un subproducto de la producción. Sin embargo, la disponibilidad de aceite de árbol de té es más complicada por su alto costo y volatilidad: “A futuro, planteábamos investigar cómo mantener el aceite en la planta por más tiempo para mejorar la efectividad de la estrategia. También teníamos la intención de escalar estos resultados, trasladándolos a parcelas y plantaciones forestales reales, pero eso no pudo concretarse”.
Mencionaron que esta línea de trabajo se ha visto interrumpida por la actual crisis del sistema científico. “Se disolvió el organismo encargado de canalizar los fondos para el desarrollo sustentable en el sector agroforestal. Además, la otra institución que financiaba nuestro trabajo se encuentra completamente paralizada”, lamentó Alma.