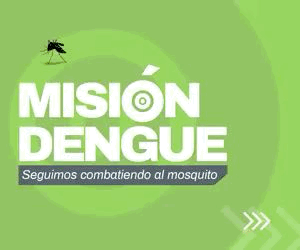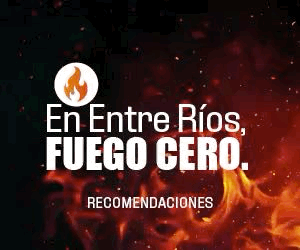Las emociones también regulan la participación. Y en la Argentina actual —sostiene Marina Llao— algunas emociones son mucho más que reacciones individuales: son frenos, inhibitorios, formas de autocensura. La vergüenza, especialmente, es una de las más poderosas. No solo modela el voto, también define quién se anima a hablar, a participar o incluso a protestar.
En diálogo con Perfil Córdoba, la investigadora del Ciecs-Conicet y consultora en ciencia política explica cómo la culpa y la vergüenza afectan el comportamiento político, y por qué algunas emociones no movilizan, sino que silencian. “La vergüenza inhibe más que la apatía”, asegura.
Esta entrevista ha sido editada por claridad y extensión.
–¿Qué emociones políticas te parece que están organizando hoy el vínculo entre ciudadanía y sistema político?
–El odio y la ira tuvieron un rol protagónico en las campañas electorales del 2023 y lo tienen hoy en el gobierno. Son emociones que se profundizan cuando hay incertidumbre. Se gestionan y administran, pueden ser reconducidas promoviendo un vínculo hostil con el sistema político y de estigmatización o denigración de determinados sectores de la sociedad. Esto permea en los vínculos entre la ciudadanía de diferentes modos, siendo las acciones reaccionarias el efecto más evidente.
–¿Cómo ves el rol del miedo, la bronca o la esperanza en las decisiones de voto de este año?
–De las emociones que mencionas, la más compleja, sobre la que hay que hacer un análisis profundo, es el miedo. La bronca puede ser ira o puede ser odio; pivotea en ese espectro como “lo que se manifiesta”. De la esperanza es difícil hablar sin segmentar nichos de deseos.
Enfoquémonos en el miedo porque juega un rol crucial a la hora de configurar e influir en los patrones de voto y otras preferencias políticas. Es una potente herramienta, un medio para el control no democrático de las poblaciones, cuya instrumentalización tiene una larga trayectoria vinculada a los regímenes autoritarios y negacionistas. En síntesis, el miedo arrasa con el campo político en su conjunto y justifica la suspensión de derechos y libertades.
–¿Qué lugar ocupan las emociones en la construcción de identidades políticas duraderas?
–Un lugar central. La grieta, nos vamos dando cuenta, es sobre todo afectiva. Las emociones definen cómo los grupos se relacionan entre sí, con los líderes y con las diferentes narrativas o relatos políticos. Son parte dinámica del pensamiento social y de la cognición política.
–¿Qué pasa con la vergüenza o el desencanto? ¿Siguen operando como inhibidores de participación o pueden también movilizar?
–Son emociones que se refieren a las identidades políticas. La vergüenza, recientemente en Argentina, cambió de lado. Antes eran los admiradores de la dictadura, supremacistas o fascistas, quienes estaban ocultos de la escena pública. Hoy ser kirchnerista, según el relato oficialista, debe dar vergüenza. En definitiva, la vergüenza expone a las personas a la humillación por sus preferencias políticas.
–¿Ves diferencias generacionales, territoriales o de clase en los climas emocionales que se expresan políticamente?
–Sí, hay muchas diferencias, pero es un tema que se investiga poco. No tenemos el mapa completo, pero sabemos que las emociones no tienen un reparto homogéneo. Existen diferencias generacionales, territoriales y de clase en los climas emocionales que se expresan políticamente.
Cierre de la serie
Esta nota forma parte de la Serie Dominical sobre emociones e identidad política, donde cuatro voces interpretaron el voto desde el sentir.
Lo que pasó:
Daniela Alonso – Ansiedad política y climas afectivos
Leer la entrega 1
Hernán Vanoli – Tecnoansiedad y cultura política en crisis
Leer la entrega 2
Federico Zapata – La bronca estructura donde la política no llega
Leer la entrega 3
Hoy: Marina Llao – La vergüenza inhibe más que la apatía