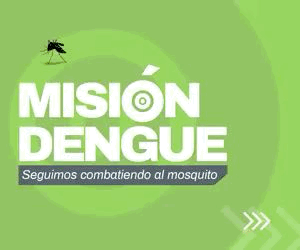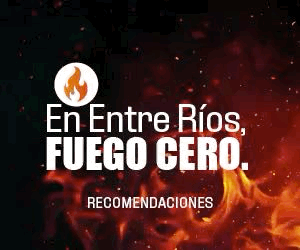Luego de 20 años de vigencia de moratorias previsionales, hay provincias en las cuales más del 80% de las jubilaciones pagadas actualmente por la Anses fue obtenida con ese esquema. Es decir, un muy elevado porcentaje de las prestaciones corresponde a personas que llegaron a la edad de retiro sin haber acumulado previamente 30 años o más de aportes. Según la jurisdicción que se mire, la incidencia de esos beneficios varía entre el 47,4% (La Rioja) y el 90,4% (Formosa).
En el promedio de todo el país, el 68,6% de las jubilaciones actuales se dio de alta previa adhesión a una moratoria. Eso no significa necesariamente que los titulares de esas prestaciones no habían hecho ningún aporte, sino que, en caso de tenerlos, no reunieron los 30 años exigidos por la ley previsional.
Los datos surgen de analizar un informe estadístico de la Subsecretaría de Seguridad Social. Son a mayo de este año y revelan que de las 5.774.842 prestaciones puestas ese mes al pago, 3.961.903 incluyeron moratoria.
En el primer semestre de este año, de las 181.549 nuevas jubilaciones, 129.679, fueron con moratoria (el 71,4%). Entre las pensiones por fallecimiento, la mitad de las 43.661 requirió de moratoria. En los datos de la primera mitad de 2025 aún no se percibe el impacto del fin de la vigencia del plan de regularización de la ley 27.705, porque las jubilaciones otorgadas fueron en su mayor parte solicitadas cuando regía ese sistema, que quedó fuera de juego el 23 de marzo. Además, en algunos casos pudo haberse usado la moratoria de la ley 24.476, aún vigente.
En Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, el 90,4%, el 86,6%, el 83,2% y el 82% de las jubilaciones, en cada caso, fueron otorgadas vía moratoria; se trata de 44.022, 88.995, 97.116 y 91.696 prestaciones, respectivamente.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el 72% de las jubilaciones fue para quienes no habían completado los aportes. Es la jurisdicción, sin dudas, de mayor peso en cuanto al número de casos y al monto asignado: se trata de 1.596.487 prestaciones -sobre 2.218.105-, que significaron en mayo para la Anses $575.250 millones, cuatro de cada 10 pesos erogados para abonar las jubilaciones con moratoria del país. Los recursos surgen de aportes y contribuciones, pero también de impuestos de rentas generales.
Las cinco provincias mencionadas hasta ahora comparten una particularidad: existen allí cajas previsionales propias para quienes están en el empleo público local. Es decir, parte de su población no está incluida en el sistema nacional, sino que aporta a otra caja.
En general y siempre según la estadística oficial, en las jurisdicciones con ese rasgo (son 13 en total) las tasas de incidencia de jubilaciones de la Anses con moratoria son más altas que las registradas en las jurisdicciones sin regímenes propios, donde los estatales se jubilan según el esquema general (como el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde la participación de las jubilaciones con moratoria es de 52,4%). Durante los primeros años de moratorias, no se impidió el doble cobro de beneficios.
Otras jurisdicciones con participación mayor al 70% de prestaciones con moratoria son Entre Ríos (75,2%), Córdoba (74,3%), Santa Fe (71,6%), La Pampa (71,1%) y Neuquén (70,5%).
El uso de las moratorias tuvo mayor peso en la población femenina. En Formosa, de las 30.987 jubilaciones cobradas por mujeres, solo 1413 no requirieron moratoria; el 95,4% sí la tuvo. Entre los varones, la incidencia es de todas maneras también muy elevada: de 81,6%.
En la provincia de Buenos Aires, las mujeres jubiladas por la Anses son 1.401.109 y, de ellas, el 84,5% tuvo plan de pagos, en tanto que tiene esa situación el 50,4% de los 816.993 varones con jubilación del sistema nacional. En la ciudad de Buenos Aires, la participación de casos con moratoria es de 59,5% (mujeres) y de 38,8% (varones).
Ya por debajo del promedio a nivel nacional en la participación de jubilaciones con moratoria (de varones y mujeres), siguen Santiago del Estero (66,5%), Mendoza (65,9%), Chubut (65,1%), San Luis (64,4%), Tucumán (63,5%), Salta (62,8%), Tierra del Fuego (62,7%), Santa Cruz (62,6%), San Juan (62,3%), Río Negro (57,2%), Jujuy (54,3%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52,4%, con 319.949 casos), Catamarca (48,4%) y La Rioja (47,4%).
Entre las pensiones por fallecimiento, en tanto, la participación de las otorgadas con moratoria es inferior. En el promedio, la tasa es de 32,5%, con 538.862 casos sobre 1.657.146. El índice se mueve entre el 18,7% y el 20,2% de La Rioja y Catamarca, y el 57,9% y el 50,5% de Chaco.
En la provincia de Buenos Aires la incidencia es de 33,5% y en la ciudad de Buenos Aires, de 23%, con 225.336 y 38.165 casos, respectivamente.
En cuanto a los montos cobrados, el haber medio de las jubilaciones con moratoria fue en mayo de $367.005, frente a los $891.447 de los ingresos sin moratoria y a un promedio general de $512.889 (incluyendo el bono). Cuando se obtiene la prestación con plan de pago de aportes, durante unos años la brecha entre el haber bruto y el neto es más pronunciada que lo habitual, porque cada mes se descuenta un importe en concepto de cuota de la moratoria.
Del total de las prestaciones previsionales equivalentes al ingreso básico (el haber mínimo más el bono), el 88% tuvo moratoria. Son 2.634.192 casos sobre 2.989.306, en este caso según datos a junio pasado, siempre de la Subsecretaría de Seguridad Social. En el resto de la población con jubilación mínima hay, por lo general, personas con alta incidencia de aportes de autónomos o del monotributo.
Al menos desde 2010, todos los años la mayor parte de las altas de jubilaciones fue para personas que usaron moratorias y que integran un grupo heterogéneo: hay quienes tenían más de 20 años de contribuciones, y quienes tenían muy pocas o no tenían ninguna.
Los datos son, principalmente, un reflejo de problemas sociales y laborales de vieja data. También se vinculan al hecho de que la ley jubilatoria está desacoplada del mundo del trabajo: mantiene un requisito inflexible y no prevé prestaciones proporcionales para quienes aportaron 15, 20 o 25 años.
A la par del avance de las moratorias, de naturaleza transitoria, pero persistentes en la realidad, no se le dio solución al problema de la informalidad, que responde a causas diversas. Tal como informó días atrás LA NACION, el Gobierno puso en marcha en 2024 el plan de blanqueo incluido en la Ley Bases, pero solo se regularizó la situación de 16.703 trabajadores, el 0,3% de los asalariados informales, que son unos 5,4 millones, según estimaciones del Indec.
Las moratorias surgieron en 2005 con un fin recaudatorio, al reglamentarse una ley de los años 90 que preveía un plan de pagos de deuda previsional de autónomos. A partir de allí hubo otras normativas, hasta la aprobación en 2023 de la ley 27.705, que dispuso dos planes de compra de aportes, de los cuales, el dirigido a personas en edad jubilatoria perdió vigencia el 23 de marzo pasado.
Para los casos en que no se reúnen los 30 años de aportes está vigente, por un lado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la cual se accede con 65 años (varones y mujeres) y con la condición de pasar un examen socioeconómico. Equivale al 80% del haber mínimo y este mes es de $326.221, incluido el bono de $70.000.
También sigue activo el sistema de la “unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”, dispuesto por la ley 27.705, por el cual pueden comprar aportes las mujeres de entre 50 y 59 años y los varones de 55 a 64 años. Cada unidad vale por un mes de aportes y pueden comprarse períodos previos a abril de 2012, siempre a partir de que se hayan cumplido los 18 años de edad, si se estuvo en el país y no se tuvo trabajo formal.
También sigue en pie, desde 2005, la moratoria de la ley 24.476, para personas en edad jubilatoria. Es un plan para cancelar aportes previos a octubre de 1993 y, por ese rasgo, pierde vigencia con el paso del tiempo.
Otra cuestión a considerar es que la falta de aportes puede compensarse, hasta cierto punto, con el exceso de edad mínima jubilatoria (se cuenta un año por cada dos que alguien se haya pasado de la edad). Y, solo para las mujeres, se reconocen períodos de contribución por los hijos que se hayan tenido.