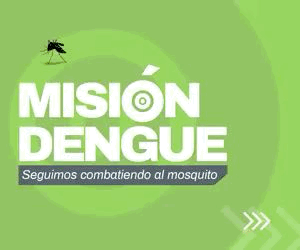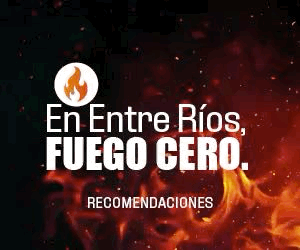El oxígeno que el resultado electoral le dio al Gobierno en una elección que parecía un punto de inflexión en las semanas previas en la vida útil al programa económico le ofreció un paréntesis en lo que parecía inevitable: el giro que estaba obligado a imprimirle para no quedar otra vez al borde de un abismo. Lo que marcaba el final de la última “fase” del plan no era una sequía, un proceso hiperinflacionario, pobreza creciente o un salto en la tasa de desocupación. Al contrario, lo que marcaba anticipadamente el final de la “fase” era algo fuera de control: la escasez de dólares.
Del verde al Excel. La obvia falta de divisas se potenciaba con la urgencia de hacer frente a obligaciones de deuda sin poder acudir a un mercado de capitales que le daba la espalda a un Gobierno que siempre precisaba más fondos para poder cumplir su promesa principal que era desacelerar la inflación. Dos salvatajes en seis meses no alcanzaron para alejar el fantasma de un salto mortal, hasta que apareció la red. Como explica el economista Fernando Marull, los “mercados” habían anticipado un final nada feliz para el Gobierno, castigando a los bonos y las acciones y en una sola jornada corrigieron ese error de cálculo con un rally récord en esos mismos activos que antes no tenían piso.
El espaldarazo que el Tesoro de los Estados Unidos le había dado a la administración encabezada por Javier Milei hubiera quedado en nada si el resultado hubiera sido el que esperaban los operadores financieros. Su racionalidad era que el Gobierno no tendría el apoyo legislativo suficiente no ya para encarar las reformas prometidas sino para defenderse de ataques más frontales que los sufridos hasta ahora.
La clave estaba en la “sugerencia” formulada por el propio “garante” de la resistencia: el mismo secretario Scott Bessent. En síntesis, debían utilizar el respaldo norteamericano para avanzar en dotar de sustentabilidad política al plan económico, con los cambios y las negociaciones que hicieran falta. Con las cifras del domingo 26 de octubre traducidas en bancas en ambas cámaras, el panorama cambió del pesimismo absoluto a un moderado optimismo: sin mayoría propia, la clave es conseguir tejer una red con los que tienen las bancas que faltan: gobernadores y grupos peronistas no kirchneristas.
El Gobierno marcó tres reformas prioritarias que no pudo encarar con éxito en su primera mitad de gestión: tributaria, laboral y previsional. Hasta ahora en la materia sólo se produjeron parches porque los cambios son lentos pero inexorables. Casi la mitad de los trabajadores están en la informalidad o son cuentapropistas; el sistema tributario argentino tiene una presión fiscal muy alta pero sólo para el 60% de la economía que está en blanco y el sistema previsional argentino es uno de los más inclusivos de la región, pero es caro e inequitativo. Un paquete de reformas que asusta en su dimensión y las consecuencias que podría traer a un sistema económico que no termina de asentarse.
Como el tiempo marca su ritmo, antes del 10 de diciembre deberían producirse algunos hechos: el primero es el acuerdo por tratar el presupuesto nacional 2026 oportunamente enviado por el Poder Ejecutivo y que recién el martes 4 de noviembre consiguió, con lo justo, el aval de la comisión respectiva, para ser tratado en el recinto. Así se sorteó una dificultad que era la de discutirlo con la composición actual de Diputados y no con la entrante, mucho más favorable para el oficialismo.
Después de dos períodos que sólo se pudo prorrogar el presupuesto anterior, con las dificultades de proyectar cifras con los bruscos cambios de precios relativos que habían ocurrido, acordar nada menos que el cálculo de gastos y la previsión de ingresos nacionales implican acuerdos sustanciales con las provincias y otros grupos con menor representación legislativa. Discutir una vez y luego conseguir un consenso que brilló por su ausencia en este año electoral.
Parte y reparte. El proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo estima un crecimiento del 5% en el PBI, una inflación del 10,1%; un tipo de cambio en $1.423 por dólar para fin de 2026, con un superávit fiscal primario de 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%. Por su parte, el FMI hizo un recálculo de sus estimaciones para Argentina: crecimiento del 4% y una inflación de 16% para 2026.
Los gobernadores están preocupados por tres cuestiones que en estos años fueron variable de ajuste de la motosierra oficial y alteraron sus equilibrios: la distribución de fondos especiales, el flujo de obras públicas en las provincias y la persistencia de tributos locales para solventar la baja de ingresos.
La distribución de fondos coparticipables tuvo una leve mejora en los diez primeros meses del año. Según estima el economista Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, mejoró 2,3% en términos reales. Es una variable relevante porque, según estos mismos cálculos, la recaudación tributaria consolidada argentina a partir de la aplicación de la ley de coparticipación federal de impuestos y de un supuesto de la coparticipación municipal, de cada $100 recaudados durante el año 2025, el Tesoro Nacional recibiría $25,7; ANSES $28,1; Provincias y CABA $33,7 y los Municipios $12,5. La contrapartida es la propia recaudación tributaria, subrayando que más de un 40% de la actividad económica promedio está en la informalidad, con diferencias sectoriales notorias. La recaudación tributaria consolidada argentina tiene un peso relativo del orden del 29% del PBI y se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos: 94% de la recaudación consolidada argentina se concentra en diez tributos, (ocho nacionales, uno provincial y uno municipal). Pero si tomamos solamente los seis más rendidores (en orden de recaudación son: IVA, Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Brutos, Débitos y Créditos Bancarios y Derechos de Exportación) representan el 84% del total. Un desafío mayúsculo porque, al menos, una mitad de ellos son considerados nocivos y con marcado sesgo anti productivo (Ingresos Brutos, Débitos y Créditos Bancarios y las retenciones).
Las cajas. El otro problema que sobrevuela con recurrencia es el rojo intenso de las cajas previsionales de las 13 provincias que decidieron no cederlas a la Nación durante la reforma jubilatoria de hace 30 años. De esa manera, se establecieron asignaciones específicas del Tesoro Nacional a través de las cuales se derivan fondos desde impuestos coparticipables para reforzar el financiamiento de la previsión social. En una estimación que realizó la Fundación Mediterránea precisamente para su Programa de Apoyo Legislativo (PAL), dichas asignaciones específicas implican para el conjunto de las provincias una pérdida de recursos de 1,5% del PBI, de los cuales casi un punto es aportado por provincias que mantienen sus sistemas previsionales. El pago de esas prestaciones es un componente alto y creciente del gasto público corriente. “Entre 2005 y 2024 las erogaciones previsionales crecieron a un ritmo del 3,4% por encima de la inflación, pasando de representar el 15% de los gastos corrientes primarios, al 19%”, destacan. Casos extremos con los de Entre Ríos y Santa Cruz, en las que el pago de prestaciones previsionales representa un cuarto de las erogaciones corrientes. La mayor permisividad y generosidad de dichos regímenes provinciales en comparación con el nacional y la existencia de muchos servicios públicos con regímenes específicos (seguridad, docencia o justicia, para citar los más relevantes) explican por qué una decisión que ya lleva tres décadas cobra su factura ahora. Pero, sobre todo, agrega un tema más al menú de negociaciones por conseguir lo que parecía una utopía hace pocas semanas: un presupuesto que, además de “cerrar” sin déficit, sea realista y cuente con el apoyo suficiente para convertirse en la “ley de leyes”.
Galería de imágenes