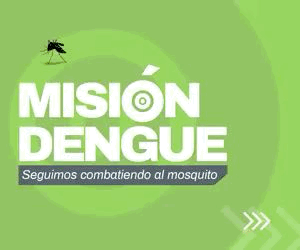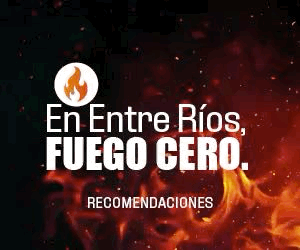Durante el primer día del XXXIII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se lleva a cabo en el predio de La Rural hasta el próximo viernes, referentes técnicos y productores expresaron su preocupación por un fenómeno alarmante: en diversas regiones del país, el uso de la siembra directa ha disminuido drásticamente, con casos donde la caída alcanza el 50% de la superficie trabajada.
“Por diversas razones, en diferentes lugares, el uso de la siembra directa ha caído hasta un 50%. Datos del INTA Reconquista indican que menos del 20% de los lotes mantienen siembra directa de seis o más años. Esta cifra es realmente preocupante”, advirtió Guillermo Marrón, director del Instituto de Ingeniería Rural del INTA, tras moderar el panel “Cuando la siembra directa se interrumpe: decisiones de impacto”.
El técnico puntualizó que uno de los factores que explica este retroceso es la utilización de maquinaria de mayor ancho y la presión de los contratistas para abarcar más hectáreas por hora. “Esto provoca que, al momento de la cosecha, el tránsito afecte el suelo. Sabemos cómo remediarlo, pero las condiciones socioeconómicas llevan a priorizar la facturación y la obtención de la producción”, declaró a LA NACION.
Marrón aclaró que no se trata de un abandono masivo del sistema, sino de “labranza ocasional” que interrumpe procesos previos de siembra directa y obliga a comenzar de nuevo.
Marrón subrayó que no se está abandonando masivamente el sistema, sino que se trata de “labranza ocasional” que interrumpe procesos anteriores de siembra directa y obliga a reiniciar. Sin embargo, advirtió sobre las repercusiones: “Se producen encharcamientos, deformaciones por huelleo y compactación. En San Justo, los pueblos se inundan; en el sudoeste bonaerense, los campos se erosionan, y en Balcarce, se inundan por falta de infiltración”.
Para poner en perspectiva la importancia del recurso, graficó: “Si imaginamos el mundo como una manzana dividida en 27 gajos, solo uno alimenta a la humanidad. Y no es toda la porción, sino solo la capa arable, la cáscara. Aapresid busca generar conciencia sobre esto”.
En la zona centro-norte de Santa Fe, el ingeniero agrónomo Navier Picco, asesor y miembro de la Regional Videla de Aapresid, presentó los resultados de una encuesta: “El 60% de los productores y técnicos informaron que la superficie en labranza se sitúa en torno al 50%. Hacia el norte aumenta y hacia el sur disminuye”.
Las principales causas identificadas en las encuestas, tanto en 2023 como en 2025, fueron “la dificultad para controlar malezas, la compactación del suelo y el costo de los tratamientos químicos”.
Picco resaltó un dato alarmante: “Entre el desconocimiento del efecto negativo de la labranza y la falta de conocimiento sobre la siembra directa, hay un 40% que optó por estas alternativas. Existe un gran problema de ignorancia que afecta tanto a productores como a agrónomos y técnicos”.
“El problema no radica en la labranza en sí ni en la siembra directa, sino en el lugar y la forma en que se llevan a cabo. Lo que observamos hoy es labranza sin diagnóstico: porque el vecino lo hace, porque se ve bien o porque hay que amortizar el tractor. Eso nos hace retroceder 30 o 40 años”, planteó.
Desde el sur bonaerense, Martín Dumrauff, asesor de la Regional Bahía Blanca de Aapresid, también compartió que en un relevamiento interno encontraron casos donde “hasta el 80% de la superficie” circundante estaba bajo algún tipo de labranza.
Dumrauff explicó que “quizás no toda es convencional, pero sí hay altos porcentajes de intervenciones puntuales y esporádicas por problemas como la compactación superficial o malezas resistentes como el raigrás”.
Para Dumrauff, estas prácticas reflejan una búsqueda de soluciones rápidas, pero tienen un impacto negativo en la sustentabilidad: “Me parece que está en juego y es fundamental abordar este asunto”.
Hugo González, otro de los disertantes, asesor y coordinador de la Regional Mar del Plata de Aapresid, relevó que, según la percepción de sus socios, “la superficie labrada supera el 20% en la mayoría de los casos”. Al realizar verificaciones en el campo, el porcentaje fue algo menor, pero igualmente significativo.
En su área, la papa es uno de los cultivos que más altera el suelo, pero no es el único factor. “También afectan la salida de la ganadería, las malezas resistentes y los lotes periurbanos donde no se pueden aplicar agroquímicos”, destacó.
González enfatizó que la mayoría de los encuestados no realizan diagnósticos previos ni seguimiento de las intervenciones. “Lo ideal es contar con un diagnóstico y un seguimiento, como en el ámbito de la salud. En nuestras regionales, este es un tema que nos preocupa”, sostuvo.
Marrón, por su parte, insistió en que aún es posible revertir la tendencia: “Somos conscientes de que los procesos son reversibles, pero hay que actuar de inmediato. No podemos permitirnos perder la capa de suelo fértil que nos alimenta”.
La coincidencia entre los expositores fue rotunda: el retroceso de la siembra directa no se debe a una única causa, sino a una combinación de presiones económicas, problemas técnicos y falta de conocimiento. Y el riesgo, subrayaron, es poner en peligro la sustentabilidad de los sistemas productivos a mediano plazo.