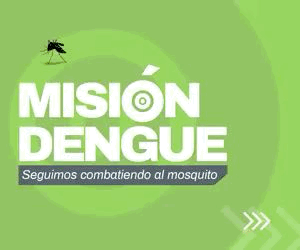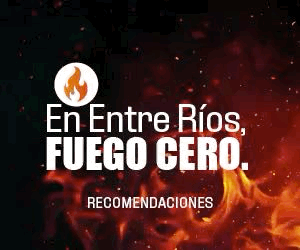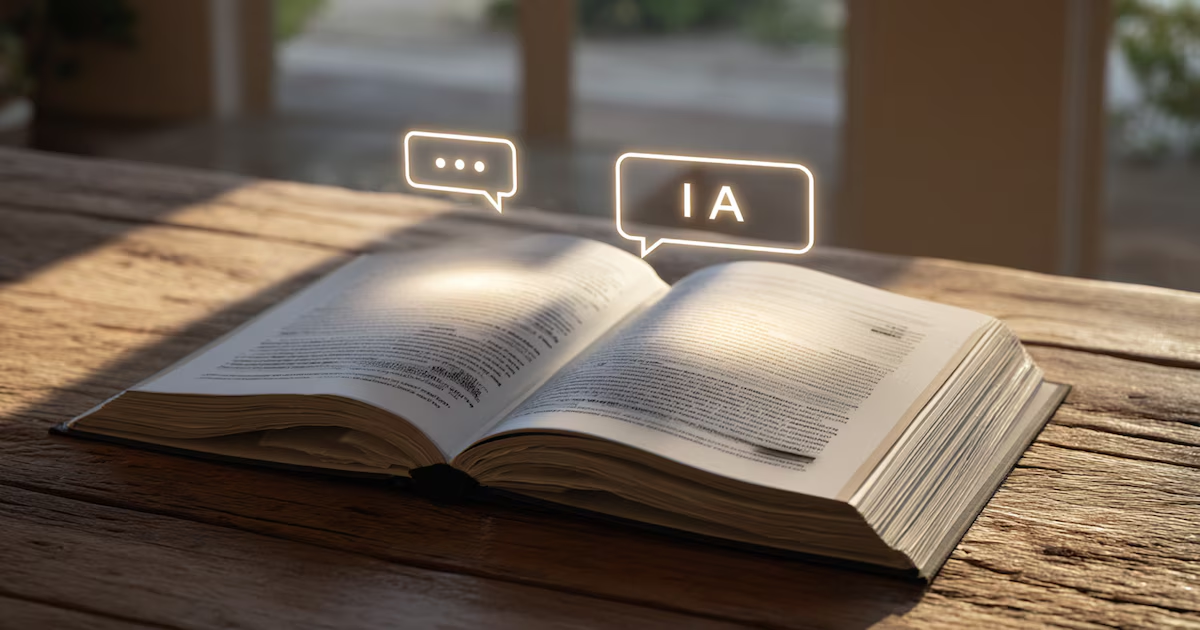
Una certeza compartida por quienes vivimos en la era de la inteligencia artificial es que llegó para sacudir el status quo. La IA no es una moda pasajera: vino para quedarse.
Empresas, pymes, profesionales e individuos están inmersos en una carrera vertiginosa por incorporarla, optimizar recursos y no quedar fuera del mapa de lo que resulta trascendental en la agenda global. Pero surge la pregunta inevitable: ¿todo conocimiento es reemplazable por una IA?
Hablar de idiomas es, necesariamente, hablar de comunicación. ¿De qué sirve aprender una lengua si no es para conectar con otras personas? Aquí aparece un punto crucial: para comunicarnos de verdad necesitamos personas que nos enseñen a hacerlo.
Como advirtió Edward Hall, gran parte de la comunicación se juega en lo invisible: en los silencios, los gestos y los contextos culturales.
Los docentes desempeñan un rol irremplazable en la transmisión de aquello que ninguna máquina logra imitar por completo: la cadencia, la entonación, las diferencias culturales, las habilidades sociales y la certeza de validar nuestros saberes en la interacción con otros. En definitiva, el análisis crítico y la empatía que se expresan en el diálogo.
Como advirtió el antropólogo Edward T. Hall, gran parte de la comunicación se juega en lo invisible: los silencios, los gestos y los contextos culturales. ¿Puede una IA enseñarnos a interpretar esas sutilezas? Ahí emerge el papel del docente como guía indispensable.
Esto no implica negar el aporte de la tecnología. Al contrario: la IA puede ser una herramienta extraordinaria para personalizar la práctica, automatizar ejercicios repetitivos y ofrecer recursos a medida. Puede acelerar procesos, democratizar el acceso y abrir puertas a quienes antes no tenían tantas opciones. Pero, como recuerda Sherry Turkle, investigadora del MIT, “las máquinas facilitan, las personas sostienen”.
Se valida la vuelta a las aulas mediante la escucha activa y la presencialidad, y se reposiciona el factor humano en el aprendizaje
La IA irrumpió con fuerza y aporta un valor agregado enorme para quienes saben aprovecharla. Pero también es momento de reconocer el contrapeso: el valor de lo humano como movimiento contracultural frente a lo puramente tecnológico.
El futuro del aprendizaje de idiomas no pasa por elegir entre IA o docentes, sino por su punto de intersección. En el equilibrio entre el poder de la tecnología y la riqueza de los vínculos humanos reside la verdadera fortaleza para aprender una lengua.
En Argentina y en el mundo se vive un momento contracultural, una vuelta a lo analógico que no busca reemplazar a la AI sino incorporarla. En ese proceso evolutivo crecen los espacios para aprender idiomas de forma presencial, que confirman y validan los procesos educativos y de aprendizaje.
Hoy se valida la vuelta a las aulas mediante la escucha activa y la presencialidad, y se reposiciona el factor humano en el aprendizaje. Según el EF English Proficiency Index (2024), Argentina ocupa el puesto 28 de 116 países, lo que lo sitúa en un “alto” nivel de competencia. Ciudades como Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires registran algunos de los puntajes más altos de América Latina.
El futuro de la educación se perfila como un escenario híbrido. La IA se integrará de forma orgánica para ampliar las posibilidades de enseñanza y aprendizaje, mientras el factor humano y lo analógico recuperan valor en la dimensión social, crítica y cultural de la formación.
Así, la educación no se plantea como una disyuntiva entre lo tecnológico y lo humano, sino como una síntesis estratégica que aprovecha lo mejor de ambos mundos: la inmediatez y precisión de la IA junto con la profundidad y calidez de la interacción humana.
La autora es fundadora y CEO de Further Corporate
Temas Relacionados
Inteligencia artificialIAEducaciónEconomía-Argentina-Opinión