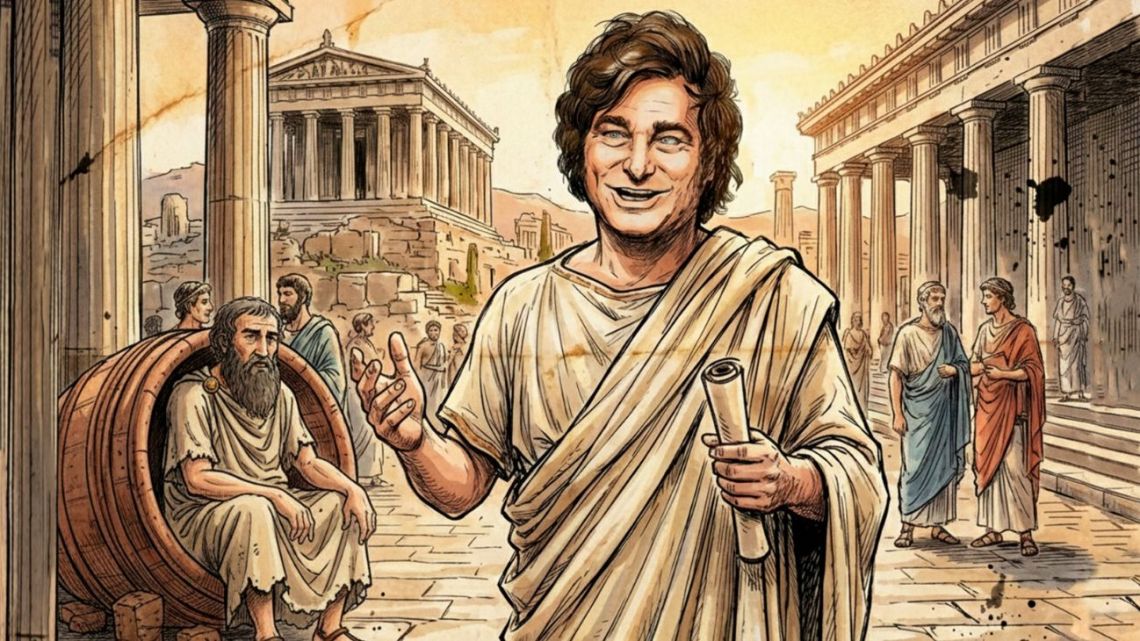
El discurso de Javier Milei en Davos 2026 dejó atrás los exabruptos pero endureció sus tesis: equipara justicia y eficiencia y niega a la política cualquier especificidad. Al rechazar a Maquiavelo, al utilitarismo y a la distinción paretiana entre eficiencia y equidad, transforma una discusión económica en una moral absoluta en la que el mercado se erige como único juez legítimo.
Cualquier redistribución se presenta como injusta, toda regulación como dañina, y la desigualdad deja de plantearse como un problema ético para convertirse en un resultado natural. La democracia, vista como un estorbo, pierde su valor propio frente a una lógica de resultados que consagra a los vencedores del sistema.
Esa visión se combina con el aceleracionismo tecnológico, que propone no gobernar ni corregir al capitalismo y a la innovación, sino empujarlos al máximo incluso a costa de crisis sociales. El “teorema de Milei” plantea así una restauración moral del mercado que —según su argumentación— tendría nunca fallas como los monopolios, y desplaza los valores democráticos en favor de la velocidad, la fe en el mercado y una ética ajena a la búsqueda del bienestar general.
Como decíamos, el discurso de Javier Milei en Davos 2026 fue más sobrio que sus intervenciones habituales, y sobre todo si se lo compara con el escándalo de 2025, cuando atacó al movimiento LGBT. Esta vez no hubo exabruptos, insultos ni gestualidades excesivas: Milei habló más como profesor que como agitador. Esa moderación en la forma, sin embargo, no implicó moderación conceptual.
El Presidente privilegió una exposición de teoría económica por sobre definiciones políticas. Citó autores de manera dispersa, reivindicó a la Escuela Austríaca y transitó modelos abstractos del ideario capitalista, combinándolos con una apelación cultural a la filosofía griega, al Derecho Romano y a los valores judeocristianos como supuesta salvación de Occidente.
La exposición partió de una premisa clara: justicia y eficiencia son inseparables. Todo sistema que intente corregir los resultados del mercado en nombre de la justicia termina destruyendo la eficiencia y, con ello, el bienestar general. Eso conduce al intervencionismo estatal, que para Milei es sinónimo de socialismo y, por ende, de decadencia civilizatoria e injusticia.
El presidente abrió su alocución con una frase provocadora: “Maquiavelo ha muerto”. Según dijo, “durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente”. El primer punto que plantea no es económico sino político. Milei retoma a Maquiavelo para negar que la política tenga una lógica propia, autónoma de la moral y de la economía. Para Milei, la política no crea orden, lo perturba.
En Maquiavelo, la política se concibe como una técnica para sostener el poder y gestionar conflictos; los valores son contingentes frente a la eficacia de mantener el poder. Por eso se popularizó la idea de que el pensador sostenía que “el fin justifica los medios”, aunque él nunca formuló la frase así. Aun así, su papel como fundador de la filosofía política es innegable.
El aporte de Maquiavelo fue desnudar los mecanismos del poder al margen de la visión teológica: virar la página de la política identificada con la religión y analizar la técnica, aconsejando de modo “realista” a los gobernantes. La refutación que hace Milei supone un retorno a una visión teleológica. Para él, la lógica es inversa: no puede existir eficiencia política si se sacrifica el respeto por los valores éticos y morales que, según su lectura, fundamentan Occidente. La pregunta es: ¿cuáles son esos valores éticos y morales?
En su esquema lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto, una tesis categórica que niega cualquier autonomía de lo político como esfera distinta de lo moral. De ese modo se soslaya el complejo equilibrio entre fines y medios: pone el carro delante del caballo. Para Milei, medios eficientes conducen a fines justos. El capitalismo de libre mercado, sin intervención alguna, sería éticamente justo. Y la ética y la moral correctas se igualan al libertarianismo.
Sin esa distinción se regresa a una concepción teleológica: mientras uno defienda las ideas del capitalismo sin intervención, estaría obrando correctamente. Esa refutación tiene efectos profundos, porque si la política carece de legitimidad propia, la democracia deja de ser un valor en sí misma. No es casual que Milei hable constantemente de libertad y casi nunca de democracia. Para él, el Estado contamina la moral del entramado social. ¿Pero cómo podemos definir o evaluar el grado de justicia de una sociedad?
En otro pasaje, Milei critica una forma de evaluar la justicia en la sociedad. “Hoy más que nunca, frente a la degradación ética y moral que atraviesa Occidente, fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista, es necesario volver a impulsar las ideas de la libertad. Sin embargo, a diferencia del modo en que se encaró en el pasado, basado en un enfoque utilitarista, hoy la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral. Esto es, como señala Israel Kirzner, los socialistas de hoy no niegan la superioridad del capitalismo en lo productivo, lo cuestionan por ser injusto. Por ello, no basta con que el sistema sea más productivo, ya que, si su raíz fuera injusta, el capitalismo no merecería ser defendido”, expresó.
Milei habla de justicia y de moral en términos distintos a los que critica. Contrapone el Derecho Romano, que estableció las bases de la propiedad privada, al utilitarismo. El utilitarismo de John Stuart Mill sostiene que la acción moral correcta es la que maximiza la felicidad o el bienestar general, entendiendo la felicidad como placer y ausencia de dolor.
Desde esa perspectiva, Mill admite que la producción de riqueza puede obedecer leyes económicas propias, pero considera legítimo que la sociedad intervenga en la distribución si ello aumenta la felicidad colectiva y reduce sufrimientos evitables. Así, su utilitarismo no valida cualquier resultado del mercado por su mera eficiencia, sino que evalúa las consecuencias sociales y morales de las instituciones según su capacidad para promover el mayor bien para el mayor número.
Además, la separación entre producción y distribución que introduce Mill es una bisagra teórica central de la economía política moderna. En Principles of Political Economy (1848), Mill sostiene que las leyes de la producción responden a condicionantes técnicos y naturales —tecnología, organización del trabajo, recursos disponibles— y por ello no pueden alterarse arbitrariamente.
En cambio, la distribución de la riqueza depende de instituciones humanas: normas jurídicas, costumbres sociales y decisiones políticas. Al afirmar que la distribución es un asunto social y no natural, Mill hace avanzar al liberalismo clásico que concebía la desigualdad como un resultado inevitable del funcionamiento económico.
Ese quiebre tiene consecuencias decisivas. Al desacoplar eficiencia productiva y justicia distributiva, Mill habilita la idea de que una sociedad puede ser económicamente eficiente y, al mismo tiempo, profundamente injusta. La desigualdad deja de ser una fatalidad técnica y pasa a ser una elección colectiva.
Por eso, sin ser socialista, Mill abre el camino a políticas redistributivas, impuestos progresivos, cooperativismo y reformas de la propiedad sin violar ninguna “ley económica”. Justamente lo que Milei rechaza de plano: la posibilidad de politizar la distribución. Al volver a fusionar producción y distribución, el discurso libertario clausura ese espacio y restituye una moral absoluta del mercado, donde toda desigualdad se presenta como justa por definición y toda corrección como una herejía.
Milei no precisa cuál es su concepción de una sociedad justa, pero rechaza que el objetivo ético de la sociedad sea el que sostienen los “utilitaristas”: niega que la ética social deba basarse en buscar el bienestar y la felicidad de la mayoría. Si la sociedad no interviene y la única justicia es la consagrada por la propiedad privada y la mano invisible del mercado de Adam Smith, llevada al extremo, sería justo que alguien muera de hambre. O sería admisible que la desigualdad se profundice cada vez más, como ocurre actualmente.

Datos recientes de Oxfam mostraron una concentración récord de la riqueza: los multimillonarios aumentaron su patrimonio un 16% en 2025, alcanzando cifras históricas, mientras la mitad de la humanidad vive en la pobreza y una de cada cuatro personas sufre inseguridad alimentaria.
Para Milei, el mercado es perfecto y constituye la única justicia, porque se desprende del derecho natural. Es una concepción teleológica que exime a los gobernantes de la responsabilidad de generar sociedades más equitativas. “Los neoclásicos, guiados por una idea de la mano invisible basada en el óptimo de Pareto, lograron derivar el primer axioma de la economía del bienestar, esto es, todo equilibrio competitivo es óptimo de Pareto. Sin embargo, esto implicaba abrazar una estructura matemática que dejaba abiertas las puertas a la intervención estatal, bajo las buenas intenciones de corregir los fallos de mercado, los cuales no existen”, afirmó el Presidente en Davos.
Si los fallos de mercado no existen, el mercado se convierte en el único parámetro ético de una sociedad y se elimina el análisis de la relación entre fines y medios. Lo que queda es que nadie puede reclamarle al Estado ni a los gobernantes por la desigualdad social.
Un ejemplo clásico de fallas de mercado son los monopolios. Para que exista competencia, debe haber un Estado que regule e impida monopolios y empresas demasiado poderosas que abusen de su posición dominante. Justamente ayer, el paper que Milei publicó junto a Damien Reidel, “Cuando la regulación frena el crecimiento. Sintéticamente, regulación mata innovación”, justifica indirectamente la existencia de monopolios.
Al glorificar al mercado y despojar a la política de su especificidad, Milei ataca todo pensamiento orientado a generar mayor equidad, tildándolo de “socialista” y “decadente”. Eso abre la puerta al socialismo —aunque Mill no lo pretendiera— porque desacraliza la propiedad como dato natural. Si la distribución es institucional, la propiedad privada no es un hecho natural, sino una convención social revisable. Este punto es central para el socialismo: la propiedad puede ser reformada o socializada sin violar ninguna “ley económica”.
También la separación entre eficiencia y justicia que plantea Mill permite afirmar que un sistema puede ser productivo y, al mismo tiempo, injusto. Eso abre espacio para el cooperativismo, los impuestos progresivos, la participación obrera y la redistribución, sin negar la lógica productiva.
Tras atacar a Maquiavelo y a los utilitaristas, apuntó además contra Pareto. “Mientras el PIB crecía, la pobreza extrema cayó de niveles del 95% al 10%. Sin embargo, esta maravilla implica la existencia de rendimientos crecientes, lo cual, en economía se lo asocia a estructuras de mercados concentrados y ahí es donde surge el dilema de política pública entre eficiencia paretiana y justicia”, expuso.
Luego sostuvo: “En el análisis paretiano, los rendimientos crecientes implican la existencia de no convexidades en el conjunto de producción que no permiten derivar una función de beneficios que arroje un máximo, por lo que ni la oferta de bienes ni la demanda de insumos son óptimas. Frente a ello, se propone regular a las empresas y asimilarlas a un caso perfectamente competitivo. Esto es, matar los rendimientos crecientes y con ello el crecimiento“. Parece que la tiene con los italianos.
Vilfredo Pareto fue un economista y sociólogo que intentó separar con rigor el análisis científico de los juicios morales. Su aporte central en economía fue el criterio de eficiencia que lleva su nombre: una situación es óptima cuando no puede mejorarse la posición de alguien sin empeorar la de otro, sin que ello implique que esa situación sea justa o deseable. Distinguía claramente entre eficiencia y equidad, y sostenía que la ciencia económica no podía decidir cómo debía distribuirse la riqueza, sino describir las consecuencias de distintas distribuciones.
Milei rechaza tajantemente la separación entre producción y distribución que mencionamos sobre Stuart Mill. Para él no existe un problema distributivo independiente del proceso productivo: toda intervención redistributiva altera incentivos y reduce la riqueza total; por tanto, sería injusta. El problema de esa visión es que desdeña precisamente la cuestión distributiva.
Pareto no era socialista. Su famoso óptimo describe situaciones en las que nadie puede mejorar sin que otro empeore. Milei vuelve esa descripción una acusación: toda política que busque mejorar la situación de algunos a costa de otros es, por definición, injusta. En esa lectura, el Estado aparece como un actor que introduce distorsiones artificiales. Impuestos, regulaciones y transferencias no corregirían fallas, sino que crearían otras.
Además, la eficiencia paretiana es estática y no dice nada sobre la productividad futura ni sobre las condiciones reales de competencia. Una economía con desigualdad extrema, rentismo protegido y concentración de poder puede ser perfectamente Pareto-óptima y, al mismo tiempo, socialmente coercitiva e improductiva.
Quitar una renta, romper un oligopolio o corregir una dotación inicial injusta suele generar perdedores en el corto plazo, pero puede ampliar competencia, inversión y bienestar general en el largo plazo. Cuando el libertarismo absolutiza a Pareto termina defendiendo al rentista en nombre del mercado y confundiendo “nadie empeora” con “nadie es forzado”. Allí, Pareto deja de servir para comprender la economía real y pasa a funcionar como un escudo retórico contra reformas que afecten intereses consolidados.
“A pesar de las críticas populares, el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales. Después de todo, el progreso económico vía el mecanismo de la mano invisible surgió de los sentimientos morales de Adam Smith y la era moderna debe su existencia a las virtudes burguesas de McCloskey”, dijo Milei, y añadió: “Gracias al gran trabajo de Huerta de Soto en el desarrollo del concepto de la eficiencia dinámica y la puesta en práctica en Argentina, esto nos permite estar seguros que el dilema entre eficiencia y justicia es falso. Esto es, los mercados no sólo son superiores desde lo productivo, sino que también son justos. Y que por ende las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no el utilitarismo”.
Al colocar a Federico Sturzenegger como el anti-Pareto del siglo XXI, Milei niega la legitimidad de cualquier criterio distributivo fuera del mercado. No existen “mejoras sociales” al margen del intercambio; el único juez válido sería el resultado de intercambios voluntarios.
Eso implica redefinir la ética social: lo justo no equivale a lo equitativo. La desigualdad no sería un problema moral si emerge del mercado. El problema moral, para Milei, es impedir que alguien se apropie del fruto íntegro de su producción. Nadie le debe nada a la sociedad.
Desde esa óptica, la justicia social no solo sería ineficiente, sino inmoral: se apoyaría en la coacción y en la apropiación del esfuerzo ajeno. Milei la combate tanto en términos empíricos como en su legitimidad ética, que para él son equivalentes.
En Davos, el Presidente también reafirmó su alineamiento con el programa de Donald Trump. “La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y por ende injustas. Es por ello que desde la llegada a la administración en 2023 hemos llevado a cabo, gracias a la ciclópea tarea del ministro Federico Sturzenegger, 13.500 reformas estructurales, las cuales hoy nos permiten tener una economía más eficiente dinámicamente, lo cual nos permitirá volver a crecer. Esto es Make Argentina Great Again”.

“Make Argentina Great Again” no refiere solo al crecimiento económico, sino a una restauración moral y cultural: volver a un orden anterior a lo que él identifica como la degradación provocada por el estatismo, el progresismo y la corrección política. En ese esquema, Argentina debe imitar a Estados Unidos cuando, paradójicamente, la política económica de Trump es intervencionista y el Estado actúa de forma prepotente. Si el país no “es grande”, no se debe a fallas estructurales ni a relaciones históricas de dependencia, sino a que el Estado intervino donde no debía.
MAGA deja de ser un eslogan estadounidense para convertirse en un programa transnacional que propone sustituir la democracia deliberativa por una lógica de resultados y el pluralismo por una moral única del mercado. La política ya no organiza la sociedad: apenas debe despejar el camino para que los “ganadores” hagan su trabajo.
Y, hablando de “ganadores”, veamos lo que sugiere Milei sobre las perspectivas que traen las nuevas tecnologías. “A la inteligencia artificial podríamos verla como la versión siglo 21 de la fábrica de alfileres de Adam Smith. Es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y con ello mayor crecimiento y bienestar. Por lo que lo más responsable que pueden hacer los Estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor”.
La idea de que “los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor” se inscribe en una matriz ideológica que conecta a Milei con otros líderes de la nueva extrema derecha global. No se trata solo de antiestatismo clásico, sino de una desconfianza profunda hacia la democracia como mecanismo de decisión colectiva.
Allí emerge el vínculo con lo que algunos autores llaman tecnofeudalismo: un orden en el que grandes corporaciones tecnológicas concentran datos, infraestructura y poder normativo, desplazando a los Estados y reduciendo la soberanía popular a una formalidad vacía.
En ese entramado opera también el aceleracionismo, corriente que sostiene que las dinámicas del capitalismo y la tecnología no deben ser contenidas ni corregidas, sino impulsadas al máximo aun cuando generen crisis, desigualdades o disrupciones sociales. Su premisa es que cualquier regulación solo retrasa lo inevitable.
Para Milei, regular la inteligencia artificial sería repetir el error histórico de frenar la innovación en nombre de la protección social. El progreso no se discute, no se administra ni se orienta políticamente: se acelera. Esa visión convierte a la tecnología en una fuerza casi autónoma, desligada de responsabilidades sociales o decisiones éticas. La innovación deja de ser un medio para mejorar la vida colectiva y pasa a ser un fin en sí misma.
En esa lógica aceleracionista, los costos sociales —desempleo, concentración de poder y vigilancia masiva— no son problemas a resolver sino daños colaterales aceptables en nombre de un futuro prometido. La política, en lugar de corregir esos efectos, se percibe como un obstáculo a remover.
La convergencia con segmentos del sector tecnológico no es fortuita. Una parte de ese mundo imagina una sociedad posdemocrática, gobernada por algoritmos, contratos privados y decisiones corporativas, donde la legitimidad proviene de la eficiencia y no del voto. La democracia aparece como lenta, emocional e irracional frente a la supuesta neutralidad de la tecnología.
Milei recoge ese clima de época y lo resume en una consigna simple: menos política, más mercado, más velocidad. Desde allí, Europa reaparece como antagonista. En la narrativa aceleracionista, Europa no regula para proteger: regula porque ha perdido la fe, y por eso debe ser superada por quienes estén dispuestos a avanzar sin límites.
Al final de su discurso, Milei retomó metáforas bíblicas. “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria con muestras de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, en el derecho de los romanos y en los valores judeo-cristianos. Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese mejor futuro existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad”, concluyó.
Al invocar las plagas de Egipto, Milei retoma un relato fundacional del Antiguo Testamento donde el castigo divino no es arbitrario sino consecuencia de la obstinación del faraón contra la libertad.
Para Milei, América —y especialmente Estados Unidos bajo el imaginario MAGA— aparece como el nuevo pueblo elegido, una civilización destinada a restaurar el orden verdadero. Cuando afirma que “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”, no hace una predicción geopolítica sino una profesión de fe: el mercado sustituye a Dios como principio ordenador, manteniendo sin embargo una estructura teológica —un camino correcto, herejías y castigos para quienes se desvíen.
El problema de fondo no es solo económico ni filosófico, sino histórico. Las sociedades que ampliaron derechos, productividad y cohesión no lo hicieron por obediencia ciega al mercado, sino por decisiones políticas que asumieron conflictos, compensaron pérdidas y apostaron al largo plazo.
Cuando una teoría se presenta como verdad moral indiscutible, deja de explicar el mundo y comienza a clausurar alternativas. Ahí ya no hay debate sino dogma. Y cuando el dogma ocupa el lugar de la política, lo que se acelera no es el progreso sino el deterioro de la vida del ciudadano común.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
TV/ff









