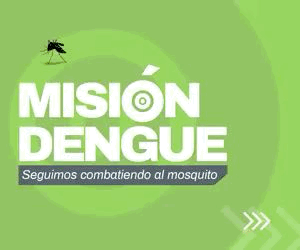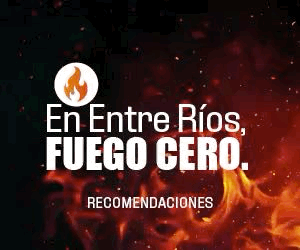Resulta difícil medir con precisión el alcance del swap de divisas gestionado por la administración de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el triunfo electoral de Javier Milei. Lo que sí puede afirmarse con rotundidad es que la situación macroeconómica previa a ese auxilio anunciaba un escenario mucho más adverso: el dólar blue habría escalado aún más, los precios de los alimentos se habrían disparado y, muy probablemente, el resultado de las elecciones nacionales habría sido distinto. Esa asistencia financiera hizo que la estabilidad económica y política del Gobierno de Milei quedara, inevitablemente, vinculada al destino de la administración Trump.
Al mismo tiempo, la magnitud de la injerencia de Trump y Bessent en una elección extranjera —mediante un préstamo de tal envergadura, cuando el propio Congreso estadounidense debatía el presupuesto y un posible shutdown mantenía cerradas reparticiones públicas— obligó a ambos funcionarios a justificar públicamente su intervención frente a sus críticos internos.
De allí surgió uno de los momentos más llamativos del debate: Bessent atacó llamando “peronist” a la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien había cuestionado abiertamente el swap con Argentina. De pronto, la discusión política en Estados Unidos sobre un préstamo a un país extranjero adoptó una dinámica familiar para los argentinos: la descalificación del adversario mediante etiquetas tan polarizantes como “peronista” o “antiperonista”.
En un tuit, Bessent compartió una imagen de Warren vestida como Eva Perón y escribió: “Si bien ella permanece mayormente enfocada en cantar “Don’t Cry for Me Massachusetts” y votar en contra de pagar a los empleados del gobierno, @SenWarren de alguna manera también ha encontrado el ancho de banda reciente para amenazar a los grandes bancos sobre sus políticas de préstamos”.

Además, el propio Trump se ufanó del triunfo de Milei y se lo atribuyó en parte. Tras felicitar al presidente argentino por su victoria, afirmó que le había brindado un apoyo contundente y mencionó a Bessent, quien estaría “haciendo un importante trabajo en América del Sur”. La declaración apunta a que la posición de Estados Unidos en la región —y en Argentina en particular— es “muy importante”, es decir, que ejerce una fuerte influencia sobre nuestras decisiones y un notable poder de condicionamiento.
Como reconocimiento por el apoyo a la victoria en Argentina, el apellido Bessent suena como candidato posible a presidir la Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED. El presidente de la FED tiene un mandato de cuatro años, requiere confirmación del Senado y puede ser designado para mandatos sucesivos. Es factible que el funcionario pudiera permanecer al frente del organismo por ocho años adicionales a partir de 2026.
Trump también admitió que, gracias al swap, el Tesoro de los Estados Unidos “hizo mucho dinero”. Como si fuera poco, el presidente norteamericano compartió este lunes una publicación de Eric Daugherty, subdirector de noticias del medio Florida’s Voice, tras el triunfo de Milei en las legislativas. El post en Truth Social aludía irónicamente a Juan Grabois.
“El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron ‘duras’ porque el jefe de campaña del partido de Javier Milei es el presidente Donald Trump. ¡Según informes, el partido de Milei está teniendo un excelente desempeño!”, escribió Daugherty.

Trump replicó ese posteo contra Grabois, apropiándose del mensaje y exhibiendo, a la vez, su capacidad de influir en la escena política internacional.
Si la estabilidad económica de Argentina está tan ligada a la suerte política de Trump, entonces resulta imperativo preguntarse cuál es el verdadero panorama en Estados Unidos: cuál es la imagen del presidente, si Washington sostiene ventaja en su disputa geopolítica con China y si el gobierno de Milei no está apostando al caballo equivocado en la arena global.
En un momento de extrema polarización, la gestión de Trump se halla bajo vigilancia permanente, afrontando desafíos internos y externos que reconfiguran el mapa electoral. A pesar de signos de fortaleza en ciertos sectores de la economía, la desaprobación a su administración persiste.
Las últimas encuestas de imagen muestran una división pronunciada: mientras una minoría firme, cercana al 48%, aprueba su gestión, la desaprobación se mantiene en un sólido 52%, según relevamientos recientes de CNN/SSRS. La gestión económica —y la preocupación por el costo de vida y el impacto potencial de los aranceles en la inflación— concentra el mayor rechazo, llegando al 66% en algunos estudios. Su único rubro con aprobación mayoritaria es la seguridad fronteriza.
Ese clima de insatisfacción se ha manifestado en la calle. Trump ha debido enfrentar marchas masivas que, si bien obedecen a causas diversas, confluyen en el rechazo a sus políticas y a su estilo de gobierno, algo que recuerda dinámicas similares en Argentina.
Desde protestas por la política migratoria hasta cuestionamientos a su autoridad, las movilizaciones funcionan como un termómetro del descontento y, en ocasiones, superan en número y fervor a los actos de sus propios seguidores. El asalto al Capitolio de 2021 sigue siendo un recuerdo que subraya la profundidad de la fractura cívica en el país.
Ese conjunto de protestas se expresó en la convocatoria denominada “No Kings”, que, como su nombre indica, cuestiona el autoritarismo atribuido a Trump y se propone como defensa de la democracia.
Al tiempo que Trump busca consolidar su base, una nueva amenaza política emerge en su propio terreno: la ciudad de Nueva York. La aparición de Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía, inyectó una dosis de disrupción y progresismo que desafía directamente la narrativa trumpista.
Mamdani, asambleísta estatal con una plataforma de bienestar social y una postura tajante contra la cooperación con las redadas federales de inmigración, encabeza las encuestas en la Gran Manzana con una ventaja de dos dígitos. Su avance es tal que el propio Trump reaccionó con inusitada dureza, amenazando públicamente con cortar la ayuda federal a Nueva York si Mamdani resulta elegido e incluso sugiriendo su posible detención, calificándolo de “comunista”. Este choque en el distrito natal del presidente evidencia la capacidad del candidato demócrata para movilizar al voto progresista y desnudar la vulnerabilidad de Trump en las áreas urbanas.
En un spot dirigido a la comunidad latina, Mamdani exhibió carisma y, en español, afirmó: “Me postulo para que esta ciudad sea más accesible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápidos, y gratis y ofrecer cuidado a los niños menores de 5 años”. Hay que distinguir esto del progresismo argentino, mucho más solemne. Este hombre puede convertirse en el alcalde de la ciudad más importante del mundo.
En el plano económico global, las discusiones sobre el préstamo de 20 mil millones de dólares del Tesoro estadounidense a Argentina se volvieron un tema delicado que entrelaza política exterior, comercio y estrategia frente a China. Por eso el debate adquiere tintes «argentinizados»: un funcionario tilda de “peronista” a una senadora opositora, un candidato propone medidas que Trump podría denominar también “peronismo” y Argentina se coloca en el centro de la discusión interna norteamericana.
El financiamiento del Tesoro a Milei encendió una fuerte indignación entre un sector clave del electorado republicano: los farmers estadounidenses. Lo que se pensó como una jugada geopolítica para contrarrestar a China en América Latina terminó impactando comercialmente a un electorado estratégico del Partido Republicano: la región productiva central.
La protesta se desencadenó tras el anuncio del préstamo y por la decisión del gobierno de Milei de eliminar temporariamente los aranceles a la exportación de granos, incluida la soja. Esa combinación provocó un efecto inmediato y adverso para los productores norteamericanos: China, principal comprador mundial de soja y que suele abastecerse en esta época, acudió a comprar soja argentina a precios más competitivos. Los reportes mostraron decenas de embarques desde Argentina, desplazando a las exportaciones estadounidenses, ya afectadas por los aranceles impuestos por la administración Trump en el marco de la guerra comercial.
El senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, —de uno de los estados con mayor producción de soja— advirtió: “Los agricultores están muy molestos por la venta de soja de la Argentina a China justo después del rescate de Estados Unidos”. La American Soybean Association (ASA), la principal entidad del sector, emitió un comunicado urgente cuyo titular, Caleb Ragland, afirmó: “La frustración es abrumadora.
Los precios de la soja en EE. UU. están cayendo, la cosecha está en marcha, y los agricultores ven titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino sobre que el gobierno de EE. UU. ha subsidiado indirectamente a sus competidores”. En suma, la ayuda financiera de carácter geopolítico terminó, para los farmers, canalizando soja sudamericana a Pekín a costa de la rentabilidad y del acceso al mercado de los productores domésticos.
La situación obligó a la administración Trump a moverse con rapidez para calmar a su base y proteger intereses comerciales. La novedad más reciente fue un gesto de distensión con China: el secretario Bessent anunció un preacuerdo con Pekín para destrabar las compras de soja estadounidense y, a pocas horas de un encuentro entre Trump y Xi Jinping, China confirmó la adquisición de al menos tres buques de soja norteamericana para embarcar en diciembre/enero, poniendo fin a cinco meses de interrupciones en las compras.
Ese movimiento, celebrado por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, como “un fuerte acuerdo comercial y un paso positivo para nuestros agricultores”, busca recuperar terreno, aunque el efecto total de la soja argentina ya vendida en el mercado internacional sigue presionando las cotizaciones globales.
Retomando la rivalidad entre Estados Unidos y China, conviene analizar si fue correcto que Milei se alineara tan marcadamente con Washington. Se trata de un conflicto estructural entre una potencia consolidada (EE. UU.) y otra en ascenso (China), que refleja la tensión entre el unipolarismo y la reconfiguración hacia un orden mundial más bipolar.
El enfrentamiento se articula en varios frentes. Primero, una intensa guerra comercial iniciada en 2018, con aranceles punitivos mutuos sobre miles de millones en bienes; Washington busca reducir su déficit crónico y frenar prácticas que considera desleales, como el robo de propiedad intelectual y la transferencia tecnológica forzada, mientras China acusa a EE. UU. de unilateralismo y abuso de su poder comercial.
Un segundo frente, aún más crítico, es la batalla tecnológica o el intento de “desacoplamiento”: Estados Unidos impone restricciones de exportación y listas negras para limitar el acceso de empresas chinas a insumos clave —chips, semiconductores y software de origen estadounidense— con el objetivo de frenar el avance chino en áreas estratégicas como la inteligencia artificial, el 5G y la computación cuántica.
China ha respondido con su estrategia de la “doble circulación”, que prioriza la innovación y el consumo interno para reducir la dependencia de cadenas de suministro externas.
Finalmente, la disputa abarca el control de recursos estratégicos, como las tierras raras, indispensables para la alta tecnología y la industria de defensa: el dominio chino en ese terreno le permite a Pekín amenazar con restringir el suministro, forzando a EE. UU. a buscar alianzas que diversifiquen sus fuentes.
En cuanto a las novedades de octubre de 2025, la situación viró hacia una tregua táctica. Tras una cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, ambos líderes acordaron reducir las tensiones. Trump anunció una reducción del 10% en algunos aranceles a China, a cambio de una promesa de mayor cooperación por parte de Pekín, especialmente en el control de precursores de fentanilo. Además, China reanudó la compra de grandes volúmenes de soja estadounidense, buscando aliviar la presión sobre los farmers norteamericanos.
Ese acuerdo se alcanzó después de que China endureciera su control sobre las tierras raras y la Casa Blanca amenazara con aranceles del 100% como represalia. Respecto a los posibles desenlaces, los analistas suelen esquematizar tres escenarios.
Un sector, alineado con el ala más dura de EE. UU., apuesta al desacoplamiento estratégico o decoupling, entendiendo la disputa como un juego de suma cero que conduciría a dividir la economía global en bloques rivales, con grandes pérdidas de eficiencia.
Otros, partiendo de la llamada “trampa de Tucídides” —concepto popularizado por Graham Allison a partir de la observación del historiador griego sobre el temor que genera el ascenso de una potencia— prevén un riesgo elevado de escalada entre potencias.
Un tercer grupo, desde la economía, sostiene que el desenlace más racional a largo plazo será un acoplamiento estratégico: las pérdidas mutuas por aranceles y restricciones empujarían a ambas partes hacia un regreso negociado y regulado de vínculos comerciales y tecnológicos. Sin embargo, esa salida parece menos probable en el corto plazo, dada la prevalencia de intereses geopolíticos. La tregua reciente apunta a un escenario de Competencia Administrada: una pausa necesaria que no resuelve la rivalidad de fondo.
Valorar si Argentina actuó “bien” al alinearse con Estados Unidos frente a China es una pregunta compleja que no admite una respuesta única; debe medirse según beneficios económicos inmediatos, estrategia de desarrollo a largo plazo y soberanía política, como señalan diversos autores.
Desde la óptica de un alivio político-económico inmediato y la urgencia de estabilizar las cuentas, la alineación con Washington puede considerarse una jugada oportuna. El respaldo explícito del Tesoro —materializado en swaps o asistencia financiera— funciona como un “blindaje” que otorga credibilidad y acceso a mercados de crédito occidentales en momentos de alta turbulencia.
Especialistas centrados en la estabilidad macroeconómica, como el economista Domingo Cavallo y analistas próximos al Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían sostener que, a corto plazo, el acceso al capital occidental es vital y que la alineación geopolítica es el precio a pagar para garantizar esa liquidez. La reciente tregua con China en compras de soja, impulsada por EE. UU. tras las quejas de sus farmers, evidenció la capacidad de Washington para intervenir en asuntos que afectan a la agroexportación argentina, aunque también dejó en claro la fragilidad de la posición argentina, cuya soja terminó siendo pieza de intercambio.
El analista Andrés Malamud ve con optimismo la posibilidad de desarrollo ligada a la relación de Milei con Trump. En una entrevista con Ernesto Tenembaum y María O’Donnell en Cenital, afirmó: “España está desarrollada porque está en la Unión Europea (UE). Si estuviera en América latina, no sería desarrollada. Y si Uruguay estuviera en la UE, sería desarrollado. Toda Europa fue reconstruida por el Plan Marshall. El desarrollo es por invitación”. Más adelante admitió que no sabe si Milei podrá aprovechar realmente esa “invitación” estadounidense, pero consideró interesante la oportunidad que representa.
Tanto Europa como Japón y luego Corea del Sur recibieron un fuerte respaldo de Estados Unidos tras guerras devastadoras. ¿Existe hoy un conflicto comparable? ¿La disputa entre EE. UU. y China alcanzará un nivel militar similar al de la Guerra Fría? ¿Será un enfrentamiento que trascienda administraciones, más allá de Trump?
Sobre ese punto, el experto en política internacional Bernabé Malacalza explicó en Modo Fontevecchia cómo el avance tecnológico estadounidense se orienta al desarrollo militar: “Estados Unidos, en esto de la seguridad, entiende que la carrera tecnológica es central para alimentar la carrera militar. Entonces, de pronto tenés CEOs en el Pentágono y generales en Silicon, porque hay una convergencia. Se entiende que las armas nucleares, incluso la nanotecnología y todo el desarrollo nuclear, se va a adaptar a los drones y se va a adaptar a la IA. Estados Unidos se va preparando hacia ese mundo”.
El analista añadió que la mayoría de los 15 milmillonarios del mundo son norteamericanos, no chinos, para subrayar la superioridad tecnológica y capitalista de Silicon Valley.
No obstante, desde la mirada de los estructuralistas latinoamericanos o de ciertos académicos de relaciones internacionales —como Osvaldo Rosales o Jorge O. Armijo de la Garza— existen serias desventajas en una alineación incondicional.
Estos autores sostienen que el principal motor de inversión global y de desarrollo de infraestructura es China. Aliarse a Washington contra Pekín, promoviendo un “desacoplamiento” tecnológico o comercial, arriesga el acceso al mayor mercado de commodities, perjudica al sector agropecuario y puede frenar inversiones clave en energía, minería y tecnología, esenciales para el futuro productivo argentino.
Rosales, por ejemplo, subraya que el conflicto entre EE. UU. y China es más geopolítico que comercial y que lo más prudente para países en desarrollo es mantener una “autonomía estratégica” que les permita negociar con ambos bloques.
Al inclinarse excesivamente hacia Washington, Argentina corre el riesgo de convertirse en un “peón geopolítico”, perdiendo margen de maniobra y quedando vulnerable a presiones de una sola potencia. La historia argentina, según estos autores, exhibe numerosos episodios en los que la dependencia de una potencia condujo a crisis económicas y a una pérdida de poder negociador.
En definitiva, optar por alinearse con Estados Unidos puede ofrecer un alivio financiero inmediato, pero también impone un costo de oportunidad importante al limitar la capacidad de aprovechar inversiones chinas y su papel en un mundo multipolar. Transformaría una ventaja —ser proveedor clave para ambos— en un dilema de exclusión. Si fue una decisión “bien” o “mal” dependerá de si el Gobierno prioriza la estabilidad de corto plazo o un desarrollo autónomo y diversificado a largo plazo.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
TV