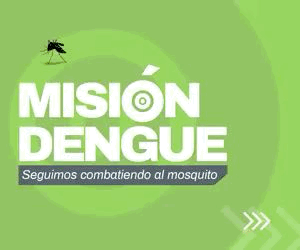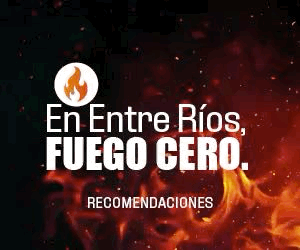Reducir la brecha entre el rendimiento potencial de un cultivo y lo que realmente se cosecha representa uno de los principales retos de la agricultura argentina. En la actualidad, los rendimientos promedios oscilan entre el 50 y el 55% del potencial en maíz y trigo, y entre el 60 y el 65% en soja. Si el país lograra acercarse al 80% de su capacidad productiva, la producción combinada de estos tres cultivos podría incrementarse de 125 a 170 millones de toneladas anuales.
Con esta evaluación como punto de partida, diversos grupos técnicos han analizado estrategias para elevar los rendimientos sin sacrificar la rentabilidad. En ensayos realizados en ocho regiones agrícolas, el rendimiento promedio de maíz aumentó de 10,5 a 12,3 toneladas por hectárea (un 16% más), y en soja, de 4,1 a 4,4 toneladas (un 6% más). El margen bruto incrementó en 95 dólares por hectárea en maíz y 60 en soja.
Esta experiencia formó parte del programa Brechas, coordinado por Pioneer, que reunió a más de 200 asesores técnicos en zonas como NOA, NEA, Córdoba Norte, Litoral, Río Cuarto, Venado Tuerto, Oeste (Alvear) y Sur (Miramar), con el objetivo de minimizar la distancia entre el rendimiento promedio y el potencial mediante manejos específicos.
En diálogo con LA NACION, los especialistas que intervinieron en el programa coincidieron en que es posible acercarse al techo productivo con un manejo agronómico ajustado sin comprometer el margen económico.
En algunas regiones, los rendimientos alcanzados por los técnicos igualaron o superaron los logrados en las parcelas de máximo potencial, incluso tomando decisiones basadas en criterios de eficiencia y costo-beneficio. La selección del híbrido o variedad, una nutrición equilibrada y la densidad de siembra adecuada fueron algunas de las prácticas que más influyeron en los resultados.
Andrade: “Para cerrar la brecha, no solo habría que reponer lo que se pierde, sino aplicar incluso más. Eso implicaría duplicar o más las dosis actuales de fertilizantes.” Alex Photo Stock – Shutterstock
José Andrade, especialista de la Facultad de Agronomía de la UBA y asesor del programa, alertó que la persistencia de brechas tan marcadas en Argentina se debe, en gran medida, a un sistema productivo que extrae más nutrientes del suelo de los que repone. “Los productores fertilizan, pero al comparar la cantidad de nitrógeno, fósforo y azufre que se pierde con la cosecha, el balance es negativo. Esto conduce a un agotamiento de nutrientes”, afirmó. Este déficit se repite de campaña en campaña y genera un efecto acumulativo considerable.
Para Andrade, la solución no radica simplemente en aplicar más fertilizantes, sino en hacerlo de manera precisa. “Si se aumenta la dosis, debe acompañarse de conocimiento técnico: cuándo, cómo, con qué fuente, en una o varias etapas, y en qué momento del ciclo del cultivo. Solo de esta forma se logra una alta eficiencia en la recuperación.”
El especialista precisó que en maíz, el suelo pierde en promedio 35 kg de nitrógeno por hectárea cada año, además de 9 kg de fósforo. En soja, la pérdida de fósforo asciende a 11 kg, y en trigo, se pierden 6 kg de nitrógeno, 4 kg de azufre, mientras que el balance de fósforo se mantiene más equilibrado. “Los rendimientos actuales no se sostienen únicamente con fertilización. El sistema se mantiene gracias a lo que se sigue extrayendo del suelo”, advirtió. Y fue más allá: “Para cerrar la brecha, no solo habría que reponer lo que se pierde, sino aplicar incluso más. Eso implicaría duplicar o más las dosis actuales de fertilizantes.”
Andrade: “Los productores fertilizan, pero al comparar la cantidad de nitrógeno, fósforo y azufre que se pierde con la cosecha, el balance es negativo. Esto conduce a un agotamiento de nutrientes.” Getty Images
Además de la nutrición, Andrade enfatizó que existen otros factores clave para mejorar la productividad: la selección del grupo de madurez en soja, la densidad de siembra, la fecha de implantación y el manejo de malezas. “El desafío consiste en diseñar estrategias que permitan producir más sin incrementar innecesariamente los costos”, sostuvo.
Y agregó que, aunque el contexto actual impone limitaciones, “cuando los márgenes mejoran y disminuye la incertidumbre climática, el productor se siente incentivado a invertir más”. En este sentido, recomendó trabajar con información propia: “Cada productor debe conocer cuál es su rendimiento alcanzable y estructurar su sistema productivo en función de ese dato.”
Andrade explicó que en cada zona se trabajó con tres parcelas: un testigo con manejo promedio, otra con manejo de máximo potencial sin restricciones de insumos, y una tercera diseñada por los asesores, que debía acercarse al techo productivo con decisiones costo-efectivas.
Sebastián Bernis, asesor del NOA e integrante del grupo “Los Picantes del Oeste”, destacó que uno de los aspectos clave fue la selección de materiales adaptados a cada ambiente. “Optamos por una variedad de soja del grupo 7 y, en maíz, un híbrido con buena tolerancia a Spiroplasma”, explicó.
En soja, incorporaron una nutrición equilibrada con fósforo, azufre y zinc, algo poco habitual en la zona. “Aumentamos de 3200 a casi 3900 kilos por hectárea”, detalló. También ajustaron la densidad de siembra en maíz y elevaron el uso de fertilizantes. “A pesar del mayor gasto en insumos, el resultado económico fue positivo”, aseguró. Pero advirtió sobre un factor limitante: el flete desde el norte de Salta al puerto cuesta entre 70 y 80 dólares por tonelada. “Por eso se fertiliza menos. Sin embargo, cuando las decisiones son las correctas, los números cierran igual”, comentó.
En el NOA usaron un maíz con buena tolerancia a Spiroplasma. Shutterstock – Shutterstock
En la región oeste, Agustín Picardi trabajó en la zona de Intendente Alvear. Los cambios más significativos se dieron en la elección de híbridos y variedades, fechas de siembra y en el manejo de fertilización. En maíz, pasaron de 7300 kilos por hectárea (testigo) a 9691 kilos, equiparando el rendimiento de la parcela de máximo potencial. En soja, la producción fue de 4210 a 4915 kilos, con un potencial estimado en 5105.
“La gran lección es que para tomar buenas decisiones es fundamental medir. Realizar análisis de suelo, conocer los materiales disponibles y ajustar el sistema en función de datos concretos. Aunque los costos aumentan con la tecnología, el margen bruto también se ve beneficiado. Lo crucial es que cada decisión esté respaldada técnicamente y se traduzca en kilos”, concluyó.